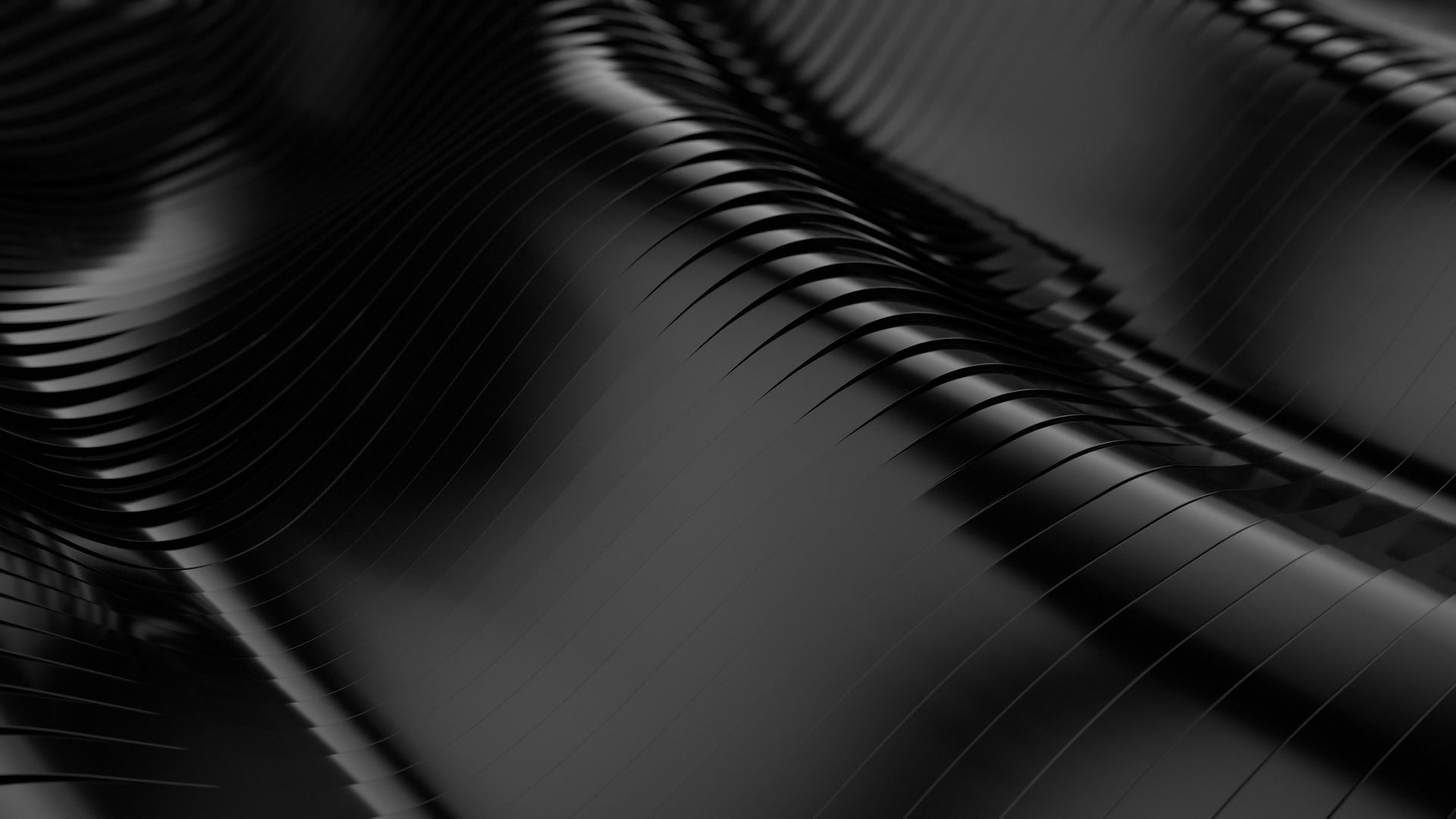
- ESCRITOS -
VÍCTOR MANUEL
VISITAS EFÍMERAS
Habíamos alquilado un apartamento con dos habitaciones, y ahora que éramos solo cuatro, era evidente que cabíamos dos en cada una de estas.
En un inicio, mi hermano Roberto y mi primo, dormían en la habitación que daba al frente del vecindario, mientras Luciano (nuestro joven tío) y yo, en la habitación del fondo, la cual colindaba en la parte de atrás con una guardería y a un costado con un solar vacío.
Al principio, ninguno de los cuatro sospechaba siquiera de los maravillosos acontecimientos que estaban por ocurrir y que darían vida y brillo a nuestras vidas monótonas, inmersas en el estudio y en el trabajo.
Un lunes, más o menos a las nueve de la noche, fuimos alumbrados por dos luces grandes que recorrían toda la habitación, estacionándose por breves momentos en puntos específicos. Aquello nos pareció muy extraño, una vez que comprobamos que no provenían del solar vacío. ¿De dónde venían entonces aquellas luces? No había un punto de referencia como el que destellan los grandes focos cuando alumbran. Tampoco del cielo, si nos atreviéramos a pensar en eso. Cansados de buscar la fuente de la que “lógicamente” debía de provenir la luz, nos fuimos a la sala a tomar guaro. Cuando al cabo de unos treinta o cuarenta y cinco minutos, volvimos a la habitación, las luces aparecieron de nuevo; jugaron unos seis o siete segundos más y se fueron. Regresamos de nuevo a la sala y seguimos bebiendo Cacique, esperando la llegada de mi hermano y del primo Mauro.
ö
Aquello era como el entremés de una serie de bocadillos.
Luciano tenía todas las noches un visitante nocturno, que al principio creímos era un gato o un garrobo, que llegaba con precisión cuando apagaba las luces para dormir, y aunque al inicio aquella situación fue motivo para una serie de bromas, más tarde dejó de hacernos tanta gracia, cuando fuimos testigos de los rituales de ambos. Parecía que el animal estaba para quedarse como un habitante más, lo que acrecentó nuestra curiosidad.
Una vez que Luciano apagaba la luz y se cobijaba, se escuchaban los pasos del bicho como arriba del cielo-raso, estacionándose en dirección exacta a la cama de Luciano. Aquello era un ritual infalible. Fue tanta la curiosidad que una noche alumbramos el techo y al día siguiente, un domingo por cierto, subimos a él e intentamos levantar las láminas del zinc para buscar un hueco por donde pudiera entrar el bicho, pero todo estaba bien sellado, lo que imposibilitaba que entrara un animal del tamaño que suponíamos...debido al ruido de sus pisadas.
Muchos meses después de que Luciano cambió de habitación con Mauro (por motivos que ahora no recuerdo), me apoderé de la cama de Luciano, que era más alta, grande y cómoda que la mía, y la ubiqué en el sitio en que siempre yo dormía. Pero tal parece que la cama no me aprobaba como su nuevo amo, al mejor estilo de los potros chúcaros (1).
Por el lapso de una semana, aproximadamente, sentí un movimiento muy leve, casi imperceptible de la cama, como ondeándose de izquierda a derecha, lo que me hizo dudar de mí mismo. Me pregunté si era yo quien movía la cama. Y para comprobarlo, me quedé quieto, con la intención de averiguar si en efecto se movía. Incluso, hasta dejaba de respirar para verificar si era mi respiración la culpable de aquel movimiento casi imperceptible;
Un sábado, por cierto, pasaditas las seis de la tarde, mientras mis cómpas (2) disfrutaban de una película de acción por la televisión, me acosté dispuesto a dormir temprano, puesto que estaba desvelado.
Ya casi me dormía cuando la bendita cama empezó a moverse de izquierda a derecha con la levedad acostumbrada, pero esta vez no solo se movió la cama, sino que además me bajaron la cobija, rozándome de un solo toque los pies. Me levanté de un salto, encendí la luz y me fui disparado donde los cómpas. Ellos se rieron de lado, un tanto en broma y un tanto en serio.
Yo terminé viendo la película, esperando que mi hermano se fuera a tirar en su cama, mientras Luciano se iba a roncar con el bicho que dormía arriba, en el cielo-raso. Si Luciano estrenaba cuarto, el bicho también.
Finalmente, nos acostumbramos tanto al ritual nocturno del bicho que terminamos por considerarlo uno más de la familia, llegando hasta desaparecer las bromas que giraban en torno a Luciano y el bicho fantasmal. Aquella relación novedosa, sorprendente, extraña, espeluznante y, por último, aburrida, duró los tres años que alquilamos aquel apartamento.
ö
Un domingo solitario y silencioso, como a eso de las cuatro de la tarde, Viviana y yo contemplábamos unas fotografías, sentados en la cama de mi hermano que daba al frente de la mía.
Al principio no le dimos importancia al ruido mojigato, que hasta lo olvidamos y seguimos viendo las fotos. A la segunda vez, el mismo ruido nos distrajo, y como no podía provenir de nuestra habitación, nos quedamos estáticos poniendo atención para averiguar de dónde podía provenir. Bien podría ser del otro lado de la pared que colindaba con la guardería infantil, ¿pero un domingo? Nadie trabaja los domingos en las guarderías. Bueno, quizá estén haciendo un trabajo de carpintería, por lo que se escucha el sonido de lo que quizás es el movimiento de algunas tablas.
Volvimos a lo nuestro con el “rabo del oído” en otra parte. De nuevo el sonido de las tablas. Esta vez no había duda, ¡el sonido estaba frente a nosotros! ¡Venía de mi cama! ¡Desde abajo de la cama! Las tablas se movían. Corrimos la vista a nuestro alrededor para percatarnos de si estaba temblando –aunque no lo sintiéramos. Mas nada evidenciaba tambaleo alguno...solo la cama y sus malditas tablas. Me levanté indeciso, furibundo y con un poco de miedo, pero sin olvidar que no debía poner en evidencia mi espanto. Debía creer en aquello –de hecho lo creí–, y hablarle categóricamente, o mejor aún, regañarle, increparlo. Y con los cojones bien puestos, me paré frente a la cama, casi tocándola, y lo reté: ¡Ahora sí hijueputa quiero ver si te vás a seguir moviendo!
Por dicha no tomó en serio ni el grito ni el reto. ¡Lo amedrenté!...por suerte. Y nunca más se movió la cama y pude al fin dormir como un lirón, como un bebé.
ö
Todavía teníamos vacaciones... pero estaban a punto de terminar; y tenía que regresar a la universidad para la matrícula del segundo semestre. Yo era el último en volver. Luciano ya estaba dando clases en un colegio, mientras Roberto y Efraín (el nuevo inquilino) gastaban los últimos cartuchos festivos en la capital.
Me fui en el último bus nocturno que salía a las ocho y llegaba a eso de la media noche. El viaje era tan cansado como siempre. ¡Cómo no, después de viajar más de cuatro horas en las chatarras del Chusmitan (3), y para mayor cólera: cuando llegué al apartamento, luego de tomar un taxi, me percaté, hasta en ese maldito momento , de que no andaba las llaves del chante (4). Toqué el timbre. Empujé la puerta, y pude constatar que hasta habían puesto el picaporte(5). Toqué la puerta, casi tan fuerte como para botarla, pero no me abrían, no querían o no me podían abrir. ¡Qué raro! Me dirigí a las ventanas pensando que desde ahí tendría más posibilidades de despertarlos, lo que obviamente parecía más fácil. Pero nadie contestó. O no había nadie o me estaban jugando una broma de mal gusto. Seguí intentando rodear el apartamento hasta llegar al cuarto de baño, y pude escuchar, por lo menos, los ronquidos de aquél cabrón borracho que se había quedado dormido en la taza del sanitario. Grité más y más fuerte, y hasta tiré las tres piedritas blancas –que venían misteriosamente en la chaqueta de mezclilla que había comprado recién–, con la esperanza de darle en la jupa a aquel güevón que no me quería abrir.
Los intentos fueron fallidos. Me cansé de gritar. Tuve que aceptar que lo único que me quedaba era caminar seiscientos metros hasta las instalaciones deportivas de la universidad, donde estaba el teléfono público más cercano. Llamé al apartamento. No quiso atenderlo, o es más, ¡ni siquiera lo oyó! Luego, llamé a mi tata –siempre por cobrar, porque ni monedas pequeñas andaba– para contarle de la situación: que no sabía quién era el tápis que estaba en el baño y que ignoraba dónde estaban los otros dos cabrones, y para pedirle que desde allá siguiera llamando al apartamento, para ver si acaso despertaba a aquel cabrón. Pero bueno, todo fue inútil, y como a eso de las dos de la madrugada, cansado de esperar a los otros, me fui a mendigarle posada a un amigo, quien preocupado me la dio.
Al día siguiente, llegué muy temprano al apartamento, ¡recuerda que debía de hacer matrícula! Y apareciendo yo y me topo con los tres cabrones medio borrachos que a esa hora, los muy descarados, estaban llegando.
Les conté la odisea por la que pasé. Y sin problema alguno abrieron la puerta, la cual era obvio que no tenía puesto ningún pasador por dentro. No había nadie más en el apartamento, solo una maceta que supuestamente ninguno de ellos había quebrado.
Aquello fue un verdadero misterio, pero la explicación más viable, aunque absurda, es que alguien...que no vivía con nosotros, había pasado un rato por ahí, sin robar nada, y sin hacer más daño que quebrar una maceta y llevarse como recuerdo mis tres piedrecillas.
__________________
1. Salvajes.
2. Compañeros.
3. Apodo despectivo de la compañía de buses en mal estado.
4. Casa, apartamento.
5. Pasador de la puerta